EL PODER DE LAS PALABRAS Y
LAS PALABRAS DEL PODER
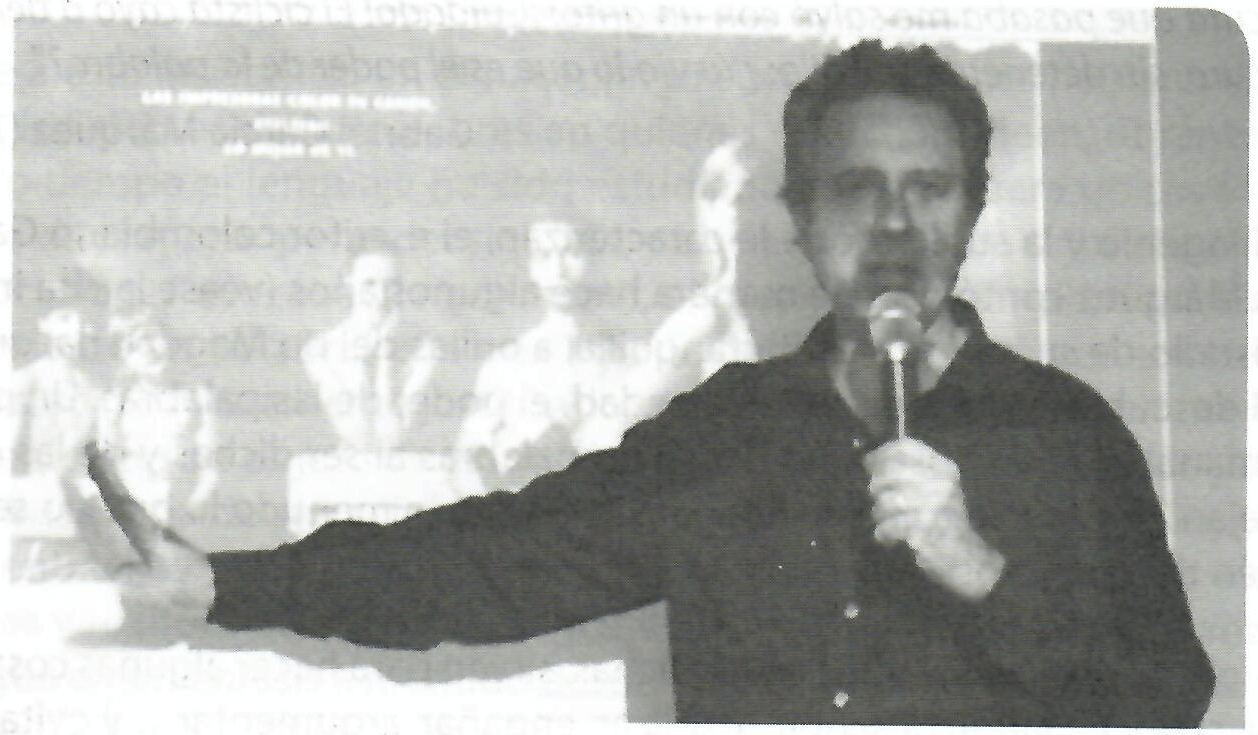
Instituto de Educación Secundaria n° 1 de Gijón España
RESUMEN
El aprendizaje del uso de las palabras ha de estar al servicio de la comunicación entre las personas y de la convivencia democrática. Por ello, la educación lingüística debería entenderse no sólo como una tarea orientada a enseñar una serie de técnicas y de estrategias que favorezcan el aprendizaje de competencias comunicativas sino también como una oportunidad para identificar y evaluar en las aulas los efectos culturales del hacer lingüístico y comunicativo de los textos y para fomentar una conciencia crítica contra los usos y abusos de los que es objeto el lenguaje cuando se pone al servicio de la discriminación, del menosprecio, de la injusticia, de la ocultación y de la mentira. En otras palabras, la educación lingüística no debiera disociarse de la enseñanza y del aprendizaje de actitudes éticas y de conocimientos sociolingüísticos que fomenten en las aulas el aprendizaje de la democracia y el aprecio de la diversidad lingüística y cultural de las comunidades de habla. De ahí la importancia de contribuir desde la educación a la emancipación comunicativa del alumnado y de fomentar una actitud crítica ante la utilización del lenguaje al servicio de ideologías y de acciones que en nada favorecen la equidad, la democracia y la convivencia armoniosa entre las personas y los pueblos.
“A mis doce años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿Ya vio lo que es el poder de la palabra?”.
Con el ingenio y la sutileza que le caracterizan, el escritor colombiano Gabriel García Márquez contó de esta manera hace algunos años (véase la cita inicial) un episodio de su infancia en Barranquilla, a orillas del río Magdalena, gracias al cual descubrió, a los doce años de edad, el poder de las palabras. Un poder que emanaba de las cosas que hacen las palabras al ser dichas y de las cosas que dejan de hacerse a causa del silencio. Porque a menudo lo que no se dice también tiene efectos.
Nadie ignora que las palabras, al ser dichas, sirven para hacer algunas cosas: informar, seducir, narrar, describir, explicar, engañar, argumentar... y evitar que a uno le atropelle un ciclista. Y al hacer estas y otras cosas con las palabras quienes las utilizan tienen unas u otras intenciones y en consecuencia consiguen (o no) unos u otros efectos. Dicho de otra manera, utilizamos las palabras como herramientas al servicio de la comunicación interpersonal y de la convivencia social pero también, y a menudo, las palabras se inscriben en el contexto de las estrategias de la manipulación, del engaño, de la discriminación y de la injusticia. De ahí que, como señalara Umberto Eco (1977: 28), convenga estudiar “todo lo que pueda usarse para mentir” y de ahí que la educación (o al menos una educación democrática) tenga como objetivo esencial ofrecer los saberes y las destrezas de análisis e interpretación que favorecen una lectura crítica de los usos y abusos de los que es objeto el lenguaje y que dificultan una comunicación equitativa y democrática entre las personas y entre las culturas.
Al insistir en la idea de que una lengua no es solo una gramática y una sintaxis sino también y, sobre todo, actos de habla entre personas que establecen vínculos y construyen sus identidades a través del uso de las palabras en contextos concretos de comunicación subrayamos algo que es bastante obvio y que ya estudiara hace tantos siglos la tradición retórica cuando indagaba sobre “el arte de hablar de manera que se consiga el fin para el que se habla”. Como señalaron los clásicos de la retórica (Aristóteles, Cicerón, Quintiliano...), el dominio de la oratoria se orienta a la persuasión del auditorio, por lo que en última instancia “el arte de hablar bien” no es sino “el arte de persuadir”. De ahí la importancia de tener en cuenta al hablar tanto a los oyentes como sus expectativas y conocimientos: todo objeto de la elocuencia concierne a nuestros oyentes y, conforme a nuestras opiniones, debemos regular nuestros discursos” (Vico, 1835: 10). O, como escribiera Aristóteles, la retórica es “la facultad de tener en cuenta lo que es adecuado en cada caso para convencer” (1355b, 25 y 26).
Pese a esta insistencia en el hacer lingüístico de quienes hablan y escriben y en los efectos de las palabras en quienes escuchan y leen, durante demasiado tiempo el lenguaje ha sido estudiado como si fuera un cadáver. A lo largo de la mayor parte del siglo XX, y en nombre de un rigor científico que en ocasiones evocaba el rigor mortis, el mundo de la lingüística observó el mundo de las palabras con una mirada de forense y empleó un tremendo esfuerzo (absolutamente justificado, por otra parte, teniendo en cuenta cuál era entonces su objeto de estudio) en la disección del cadáver del lenguaje a la búsqueda de sus células fonológicas, de sus vísceras morfológicas y de sus entresijos sintácticos. De ahí una obsesión por identificar las enfermedades y malformaciones del lenguaje que se tradujo en la enseñanza de la lengua en un énfasis a menudo desmesurado a favor de la (hiper)corrección lingüística y contra los usos geográficos y sociales ajenos a la norma culta. Sin embargo, hace tiempo que sabemos que un cuerpo es afortunadamente algo más que una anatomía, de la misma forma hace tiempo que sabemos que el lenguaje es algo más que una gramática y una sintaxis. En otras palabras, y como señalara irónicamente Halliday (1982: 248), “después de un período de intenso estudio del lenguaje como construcción filosófica idealizada, los lingüistas comienzan a tener en cuenta el hecho de que las personas hablan entre sí”. Y al hablar (y al escribir) hacen cosas y provocan efectos en quienes escuchan (y leen) lo dicho.
En las últimas décadas otras lingüísticas han investigado lo que las personas hacemos con las palabras y han mostrado con claridad que, al hacer una u otras cosas con las palabras, las personas albergamos unas u otras intenciones y conseguimos (o no) unos u otros efectos en otras personas. La pragmática, por ejemplo, estudia el hacer lingüístico de los hablantes entendiéndolo como una parte esencial de la acción humana (y de ahí conceptos pragmáticos como juegos del lenguaje, actos de hablo o principio de cooperación). Por su parte, la antropología lingüística y cultural, la etnografía de la comunicación, la sociología del lenguaje, el análisis de la conversación o la sociolingüística, entre otras, estudian los usos lingüísticos como indicios de un contexto sociocultural en el que el uso de las palabras en las comunidades de habla está condicionado por factores como la clase social, el género, la edad, la etnia, la raza o el grado de instrucción cultural. De ahí que, tal y como muestran estas y otras investigaciones sobre el uso social de las lenguas, el significado no sea casi nunca una relación unívoca entre un referente y una palabra sino entre ésta y su contexto cultural. Finalmente, el análisis del discurso (Calsamiglia y Tusón, 1999) adopta una voluntad integradora de estas y otras miradas sobre el uso lingüístico y comunicativo de las personas al estudiar el lenguaje con una especial atención al contexto y a las influencias culturales que afectan al uso de las palabras y a la construcción compartida del significado.
En conclusión, y en palabras de Deborah Tannen (1999), “las palabras importan. Aunque creamos que estamos utilizando el lenguaje, es el lenguaje quien nos utiliza. De forma invisible moldea nuestra forma de pensar sobre las demás personas, sus acciones y el mundo en general”. Dicho de otra manera, el uso de las palabras no es inocente ni neutral. Y tiene efectos, a menudo inadvertidos. Las lenguas, al ser usadas, tienen una gramática, sí, pero también clase social, origen geográfico, sexo, estatus, edad... Las lenguas son afortunadamente vehículos de comunicación y de convivencia entre las personas, pero a menudo también unas herramientas eficacísimas de menosprecio, ocultación, segregación, engaño y dominio. De ahí el poder de las palabras en la vida personal y social de los seres humanos y de ahí también la importancia de indagar no sólo sobre el poder de las palabras a la hora de construir los vínculos comunicativos y las formas de vida entre las personas sino también sobre las palabras del poder, sobre ese despliegue lingüístico, audiovisual e hipertextual mediante el cual una inmensa minoría intenta perpetuar sus estrategias de dominio sobre la inmensa mayoría, y de ahí la urgencia ética de contribuir desde la educación a desvelar la orientación argumentativa y persuasiva de ese despliegue discursivo, la ideología subyacente de los textos, las estrategias de la selección léxica y visual, la manipulación de las audiencias a través de las formas en que se organiza y distribuye la información...
Educación y aprendizaje de la democracia
Educar en las escuelas e institutos no consiste tan sólo en difundir el conocimiento acuñado por la tradición cultural, sino que tiene también una innegable dimensión ética, afectiva e ideológica. En otras palabras, educar no sólo es instruir en el conocimiento de unos u otros saberes, es también fomentar o sancionar unas u otras conductas, orientar el conocimiento y la interpretación del entorno y construir en fin formas de interacción y de socialización concretas. Por ello, la educación nunca es neutral y constituye un escenario en el que la labor didáctica va más allá de la estricta difusión del saber cultural y se orienta a enseñar maneras concretas de entender (y de construir) la realidad.
En consecuencia, quizá convenga preguntarse qué es lo que realmente se enseña y lo que se aprende en las aulas, cuáles son los conocimientos legítimos y por qué, cómo y a quién benefician, cómo se selecciona y distribuye en las instituciones escolares el conocimiento cultural, en qué medida los contenidos escolares reflejan (o no) la radical diversidad y desigualdad de las formas de vida de las personas y de las culturas, qué lugar ocupan en todo aprendizaje los significados culturales de los alumnos y de las alumnas... (Lomas, 1999). Y, en última instancia, quizá convenga preguntarse si la educación (o, al menos, la educación que tiene lugar en las sociedades democráticas) contribuye o no a la adquisición de las actitudes y de los valores que hacen posible la equidad y la democracia tanto en las relaciones interpersonales como en la vida social. Por ello, y en lo que nos afecta como docentes de lengua y literatura, el interrogante es ineludible: ¿cómo fomentar en las aulas de lenguaje el aprendizaje de la democracia?
Saber hacer cosas con las palabras ¿para qué?
Los enfoques comunicativos de la educación lingüística han insistido en los últimos años en la conveniencia de orientar el trabajo en las aulas al aprendizaje de los conocimientos, de las habilidades, de las estrategias y de las actitudes que contribuyen a la adquisición y al desarrollo de la competencia comunicativa de las alumnas y de los alumnos. De ahí que tanto los currículos lingüísticos de la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, 1990) y de la LOE (Ley Orgánica de la Educación, 2006) en España como la inmensa mayoría de los currículos de enseñanza de las lenguas en Europa y Latinoamérica hayan insistido en la idea de que el objetivo esencial de la enseñanza del lenguaje es el aprendizaje escolar de competencias comunicativas (el aprendizaje de un saber hacer cosas con las palabras) y no sólo la adquisición -casi siempre efímera- de un cierto conocimiento académico sobre la lengua (el aprendizaje de un saber cosas sobre las palabras) cuyo sentido comienza y concluye a menudo dentro de los muros escolares.
Por todo ello, en la educación lingüística y literaria asistimos al tránsito entre un enfoque formal de la enseñanza del lenguaje -orientado al estudio de la gramática normativa de la lengua y de la historia canónica de la literatura- y un enfoque comunicativo orientado no sólo a la mejora de las habilidades orales, lectoras y escritoras del alumnado sino también al análisis de la conducta comunicativa de los seres humanos y a la evaluación del hacer lingüístico y discursivo de los textos en su afán de hacer cosas con las palabras y en con-secuencia de conseguir unos u otros efectos en la vida de la personas y de las sociedades. Hoy ya no basta con el estudio de la gramática ni con el aprendizaje efímero de las habilidades escolares del análisis sintáctico y del comentario filológico de los textos. Hoy sabemos, de la mano de la investigación educativa y de la experiencia docente, propia y ajena, que el aprendizaje de un cierto saber gramatical sobre la lengua no garantiza por sí solo el aprendizaje de un saber hacer cosas con las palabras y por tanto el aprendizaje de las destrezas comunicativas que favorecen un uso adecuado, correcto, coherente y eficaz del lenguaje en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. Hoy de lo que se trata -y no es tarea fácil- es de contribuir a la mejora de la competencia comunicativa del alumnado (en la jerga actual, la competencia en comunicación lingüística, una de las competencias básicas que inspiran el diseño curricular de los sistemas educativos en la mayoría de Europa). Por fortuna, cada vez son más las profesoras y los profesores que, al calor de las aportaciones de las lingüísticas del uso (pragmática, lingüística del texto, análisis del discurso, sociolingüística...) y de la didáctica de las lenguas, entienden que el objetivo esencial de la educación lingüística es contribuir en la medida de lo posible al desarrollo gradual de las destrezas lingüísticas y comunicativas de las alumnas y de los alumnos (hablar, escuchar, leer, escribir y entender lo que se oye, lo que se lee y lo que se ve).
Sin embargo, este énfasis comunicativo en la educación lingüística debiera entenderse no sólo como una tarea orientada a enseñar una serie de técnicas y de estrategias que favorezcan el aprendizaje de competencias comunicativas, independientemente del uso ético de esas técnicas y de esas estrategias, sino también como una oportunidad para identificar y evaluaren las aulas los efectos subjetivos y culturales del hacer lingüístico y comunicativo de las palabras y de otros textos (visuales, hipertextuales) en la vida de las personas y de las sociedades y para fomentar una conciencia crítica contra los usos de los que es objeto el lenguaje cuando se pone al servicio de la discriminación, del menosprecio, del engaño, de la ocultación y, en última instancia, de la mentira, como escribiera Umberto Eco. En este sentido la educación lingüística en las sociedades democráticas no debiera disociarse, en mi opinión, de la enseñanza y del aprendizaje de actitudes éticas y de conocimientos sociolingüísticos que fomenten en las aulas el aprendizaje de la democracia y el aprecio de la diversidad lingüística y cultural de las comunidades de habla.
Dicho de otra manera, no basta con adquirir habilidades comunicativas en el uso de las palabras si el uso de las palabras no va acompañado de una ética democrática y multicultural que las ponga al servicio de la convivencia democrática entre las personas, entre las lenguas y entre las culturas. Porque las palabras sirven para fomentar el diálogo íntimo y familiar, la comunicación personal y social, el aprendizaje escolar, el conocimiento cultural y la convivencia democrática entre la gente, pero también sirven para engañar, para manipular, para excluir, para menospreciar e incluso para silenciar. Por ello la educación lingüística debería fomentar no sólo las destrezas comunicativas de las alumnas y de los alumnos en el uso correcto, coherente, adecuado y eficaz del lenguaje sino también su conciencia crítica ante el menosprecio de las formas de hablar de la juventud, de las mujeres y de los grupos y clases sociales menos favorecidos de la sociedad, ante el exterminio de las lenguas minoritarias y la influencia de los prejuicios contra algunas lenguas y sus hablantes, ante el sexismo y el racismo lingüísticos, en fin, ante la utilización del lenguaje al servicio de ideologías y de acciones que en nada favorecen la equidad, la democracia y la convivencia armoniosa entre las personas y los pueblos.
En esa voluntad de contribuir a la adquisición de competencias comunicativas entre el alumnado, convendría reflexionar sobre si estamos tan sólo ante un cambio didáctico, orientado a fomentar el uso correcto y eficaz de las palabras, independientemente de la intención con la que se utilicen esas palabras, o si, por el contrario, estamos también, y sobre todo, ante un cambio ético o, si se prefiere, ante una manera de entender la educación (y la educación lingüística) que no elude su carácter ideológico y político (Lomas y Tusón, 2009) y se orienta a la construcción escolar de formas de vida y de relación equitativas y democráticas. Porque en educación nada es inocente y no es igual que hagamos unas cosas u otras, que orientemos las tareas escolares hacia uno u otro objetivo, que seleccionemos los contenidos de una u otra manera y que establezcamos unos u otros vínculos afectivos y éticos con el alumnado. En el caso de la educación lingüística, hay quienes se limitan a transmitir el legado gramatical y literario heredado de la tradición académica sin interrogarse sobre el significado de ese aprendizaje en las vidas de sus alumnas y alumnos y sobre su valor de uso como herramientas de conocimiento, de comprensión y de mejora en las sociedades actuales. Pero afortunadamente están también quienes optan por implicarse como docentes en la ardua, lenta y difícil tarea de contribuir a la adquisición gradual de las destrezas comunicativas más habituales en la vida de las personas (hablar, escuchar, leer, escribir, entender...) en la esperanza de ofrecer al alumnado unos contextos en los que el aprendizaje del uso de las palabras se ponga al servicio de la comunicación, de la convivencia democrática y de una interpretación crítica del mundo que nos ha tocado vivir. De ahí la importancia de contribuir desde las aulas a la emancipación comunicativa de las personas y de ir construyendo a través de las palabras una educación acogedora, igualitaria e igualadora, abierta a la diversidad de las culturas e impulsora de la emergencia de formas de vida democráticas en las que se respire una cierta esperanza emancipatoria. En otras palabras, una educación lingüística en la que, como sugiriera Paulo Freire (1984), la lectura de la palabra favorezca una lectura del mundo que constituya la antesala de nuestro inalienable derecho a leerlo, a interpretarlo y a escribirlo de otras maneras.
Somos lo que decimos, hacemos al decir y nos dicen
Como señalamos en párrafos anteriores, el énfasis escolar en la enseñanza y en el aprendizaje de competencias comunicativas ha soslayado en ocasiones algo tan obvio como que el valor de las palabras varía en función no sólo de la intención y de los contextos de comunicación sino también de la lengua (o de la variedad de esa lengua) que se utiliza, de la distribución de poder entre quienes usan la palabra, del canal utilizado, del grupo social, de la edad o del sexo de las personas... Dicho de otra manera, si somos lo que decimos y hacemos al decir, y si somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos cosas, entonces las lenguas y los usos del lenguaje han de ser objeto en las aulas de un aprendizaje escolar orientado no sólo al dominio de algunas técnicas y estrategias lingüísticas sino también al fomento escolar de una indagación crítica orientada al estudio de los factores (personales, geográficos, socioculturales, políticos...) que condicionan el desigual valor de las palabras y de las lenguas (y por tanto de las personas que las hablan) en los diferentes contextos del intercambio comunicativo y en consecuencia dificultan un uso democrático del lenguaje y de las lenguas.
Aunque, como señalara hace ya algunos siglos Roger Bacon (“la gramática es en lo esencial una y la misma para todas las lenguas”), aunque, como señalara Noam Chomsky, los seres humanos tenemos una competencia lingüística innata (una gramática universal) que nos permite adquirir en contacto con otros seres humanos el lenguaje y en consecuencia emitir y comprender frases gramaticalmente correctas en una lengua, aunque todas las personas somos iguales ante la lengua, es obvio que sin embargo somos desiguales en el uso (Tusón, 1991). Por ello, en el mundo de la educación, donde nada humano nos es (o nos debiera ser) ajeno, conviene mostrar al alumnado cómo en nuestras sociedades los bienes de la lengua -el capital lingüístico- están injustamente distribuidos: no todas las personas, a causa de su origen geográfico y sociocultural, de su sexo y de su diverso grado de instrucción, tienen igual acceso a las diferentes situaciones y contextos de la comunicación humana ni todos los usos de la lengua (ni todas las lenguas) gozan de idéntica evaluación escolar y social (y de ahí que se afirme sin ningún pudor ético y sociolingüístico que hay usos legítimos e ilegítimos del lenguaje, lenguas de cultura y lenguas vulgares, estilos de habla correctos e inadecuados, etc...).
En la educación aún estamos lejos de unas aulas comprometidas a fondo contra los prejuicios sociolingüísticos y a favor de la adquisición de una conciencia crítica del alumnado tanto ante el valor de las palabras como ante algunos usos y abusos del lenguaje en nuestras sociedades. Quizá porque en esa tarea no basta con sustituir un currículo formal por otro de orientación comunicativa, ni con acercarse a otras lingüísticas de naturaleza textual y pragmática, ni con conocer algunas metodologías comunicativas a la hora de organizar, desarrollar y evaluar las actividades docentes en las aulas si de lo que se trata es de educar en otra mirada sobre las lenguas y sobre sus usos y efectos sociales. Educar en otra mirada sobre las lenguas y sus usos nos obliga a contribuir a la adquisición escolar de los conocimientos sociolingüísticos y de las actitudes críticas que favorecen una mayor conciencia del alumnado sobre el papel que desempeña el uso lingüístico no sólo en la interacción comunicativa de los hablantes sino también en la construcción de la identidad cultural de las personas y de los grupos sociales, lo que exige el análisis de los factores que condicionan el prestigio o el menosprecio de unas u otras lenguas y variedades y su desigual valor de cambio en el mercado lingüístico de los intercambios comunicativos (Bourdieu, 1982).
En los últimos años los currículos lingüísticos que establecen los contenidos obligatorios de enseñanza y aprendizaje aluden no sólo a conceptos y a hechos lingüísticos y literarios sino también a destrezas y habilidades (expresivas y comprensivas) y a actitudes y a valores asociados a las lenguas, a quienes las hablan y a sus usos. Señalaré a continuación algunos ámbitos de reflexión y de trabajo docente con el fin de orientar a quienes lean estas líneas en la tarea de ir construyendo una educación lingüística de orientación democrática. En primer lugar (“El aula como escenario democrático”) aludiré a la conveniencia de entender el aula como un escenario comunicativo donde es posible aprender maneras democráticas de convivir sustentadas en el aprecio de las diferencias, en la asunción compartida de tareas y deberes, en el aprendizaje cooperativo y en la investigación en el aula. En segundo lugar (“El valor de las palabras'') insistiré en la importancia de impregnar el modo en que se abordan los contenidos lingüísticos y literarios con una mirada ética que evite esa sombra de los prejuicios sobre las lenguas, sobre sus variedades y sobre quienes las hablan que a menudo oscurece la vida en las aulas, así como insistir en la idea de que la educación literaria no debería restringirse al análisis formal de los textos ni eludir de las ideologías subyacentes en las obras literarias y en sus mundos de ficción. En tercer y último lugar (“Las palabras del poder”) subrayaré la utilidad pedagógica de los discursos que ofrecen los canales de la comunicación de masas (desde los textos de la prensa diaria hasta el espectáculo televisivo o la seducción publicitaria) a la hora de indagar sobre el modo en que quienes ostentan el poder en diverso grado transmiten versiones del mundo nada inocentes con la coartada de la información objetiva y del entretenimiento inocente de las audiencias.
1. - El aula como escenario democrático
Las aulas no son sólo el escenario físico del aprendizaje escolar sino también un escenario comunicativo donde se habla y se escucha, donde se lee y se escribe, donde se aprenden algunas destrezas, hábitos y conceptos a la vez que se olvidan otras muchas cosas, y donde los textos de la cultura son objeto de análisis e interpretación. Y en ese análisis y en esa interpretación dialogan el discurso pedagógico del maestro y las maneras de entender el mundo de quienes acuden a las aulas de nuestras escuelas e institutos de lunes a viernes, les guste o no. Ese diálogo es en última instancia una forma de relación, un entrar en relación con otras personas, un vínculo de alteridad entre maestros y alumnos, y entre alumnos y alumnas. Aunque sea, eso sí, un vínculo un tanto anómalo porque, como señala Raffaelle Simone (1988 [1992: 62]), “la relación entre el maestro y los alumnos contiene en sí misma un fuerte e ineliminable elemento de irrealidad y a veces hasta de declarada teatralidad. Las cosas que se hacen en la escuela no son las mismas cosas que se hacen fuera de la es-cuela, los estilos de conducta, las modalidades comunicativas que la escuela adopta e imparte, son profundamente “diferentes de las del mundo exterior”.
Es obvio que las cosas que se hacen en la escuela a menudo nada tienen que ver con las cosas que ocurren fuera de las aulas. Y también lo es que las modalidades comunicativas en el aula son a menudo diferentes y en ocasiones antagónicas: desde maneras autoritarias e intimidatorias de instruir, adoctrinar, intimidar y someter hasta formas democráticas de relación y de alteridad sustentadas en el aprecio de las diferencias, en el ejercicio de la disidencia y de la divergencia, en el afecto y en la tolerancia, en la búsqueda de la equidad, en la asunción compartida de tareas y deberes, en el aprendizaje cooperativo y en la investigación en el aula. El escritor guatemalteco Augusto Monterroso (1998: 190) reflejó en su día con un saludable sentido de humor esos vínculos de inspiración democrática que algunos docentes, con dificultades y en ocasiones con algún que otro desaliento, intentan construir en sus aulas:
“Mis alumnos de la Universidad, in illo tempore:
- ¿Podemos tratarlo de tú, maestro?
Yo:
-Sí, pero sólo durante la clase”.
La mirada ingenua de Monterroso no esconde sin embargo la obviedad de que en las aulas se manifiestan relaciones de poder y formas de relación orientadas a asegurar la autoridad del magisterio. Al fin y a la postre quienes enseñan tienen a menudo que sancionar o evaluar los aprendizajes a través de calificaciones académicas que contribuyen o no a la selección escolar y cultural de los estudiantes. No obstante, en las aulas es posible ir construyendo contextos comunicativos que favorezcan las formas democráticas de relación entre el profesorado y el alumnado, y entre las alumnas y los alumnos, la argumentación de las ideas y la libre expresión de las opiniones, el aprendizaje de las reglas del juego democrático y la crítica de las conductas y de los actos que denotan violencia, menosprecio, injusticia, discriminación o engaño.
En este contexto, el currículo en las aulas no ha de ser sólo una retahíla de finalidades y de contenidos debidamente seleccionados en los libros de texto: el currículo es ante todo hablar, escribir, leer libros, cooperar, enfadarse unos con otros, aprender qué decir, cómo decirlo y cuándo callar, qué hacer y cómo interpretar lo que los demás dicen y hacen. De ahí la importancia que adquieren en las aulas las formas de relación y los estilos de cooperación entre quienes enseñan y quienes aprenden, el modo en que intercambian sus significados y las maneras en que se ponen de acuerdo (o no) en la construcción de los aprendizajes. El currículo ha de ser, en fin, un escenario comunicativo en el que se actúe de acuerdo con formas democráticas de relación y de aprendizaje (Lomas, 2002).
2. El valor de las palabras
2.1. Dime cómo hablas y te diré quién eres y cuánto vales
¿Qué es hablar bien? ¿Quién habla bien? ¿Quiénes hablan mal y deben ser objeto de continua corrección y si es preciso de sanción escolar y de exclusión social?
Cuando una persona habla nos dice no sólo algunas cosas sobre el mundo y sobre cómo piensa sino también quién es (hombre o mujer, niño o adulto), de dónde es (cuál es su origen geográfico), a qué clase social pertenece y cuál es su nivel de instrucción y por tanto su capital cultural. Dicho de otra manera, el uso lingüístico de las personas es un espejo diáfano de la diferencia sexual y de la diversidad sociocultural de las comunidades humanas. En nuestras sociedades el valor sociocultural de las personas está condicionado por factores como el sexo, la edad, la clase social, la raza o la etnia, el nivel académico y el grado de poder que ostenten. De igual manera, el valor de las palabras no sólo tiene que ver con su innegable valor de uso en cada una de las situaciones de la comunicación humana sino también con el diferente valor de cambio de los usos lingüísticos y de quienes los utilizan en los diversos contextos sociales.
Es obvio que cuando evaluamos el uso social de una lengua esa evaluación no es sólo lingüística ya que está condicionada por algunas ideas y por algunas creencias sobre qué es hablar bien y sobre quiénes utilizan de una manera correcta, coherente y adecuada la lengua en nuestras sociedades y quiénes no. Si indagamos sobre esas ideas y sobre esas creencias comprobaremos cómo a menudo en la evaluación de los usos lingüísticos de las personas “las prácticas lingüísticas se valoran con arreglo al patrón de las prácticas legítimas, las prácticas de los dominantes” (Bourdieu, 1982 [1985: 27]).
De ahí que en la educación lingüística convenga evitar cualquier prejuicio sobre los usos geográficos y sociales de la lengua desde la consciencia de que el criterio de corrección lingüística y el valor social de las palabras es a menudo el efecto de una construcción escolar y social que establece la bondad de la variedad lingüística utilizada por los grupos sociales acomodados en detrimento de los usos lingüísticos de los grupos sociales desfavorecidos, que son evaluados como incorrectos por su escaso valor de cambio en el mercado de los intercambios comunicativos. Por ello, la enseñanza del uso formal de la lengua oral (una tarea esencial en el ámbito de la educación por el indudable valor de cambio del registro formal del lenguaje) debe tener en cuenta este aspecto con el fin de evitar la falacia sociolingüística de creer que el registro formal de la lengua tiene un mayor valor lingüístico en sí mismo que los registros coloquiales, las jergas juveniles o los dialectos geográficos y sociales que no se ajustan a la variedad estándar y al uso culto de la lengua. Porque una cosa es insistir en el valor de cambio del uso formal de la lengua en determinados contextos de la comunicación humana y otra muy distinta evaluar como ilícito e incorrecto cualquier uso que se aleje de esa variedad formal.
2.2. El habla de adolescentes y jóvenes
¿Qué significa hablar bien? ¿Cómo hablan nuestros alumnos y alumnas? ¿Es cierto que no saben hablar? ¿Cómo nos gustaría que hablaran? ¿Hablan en clase?
A menudo en las conversaciones entre el profesorado se oyen expresiones como “los alumnos no saben hablar” (cuando en realidad lo que se quiere decir es que “hablan mal” que no hablan como deseamos o que nos les entendernos). Veamos cuánto hay de cierto en estas opiniones y qué conviene hacer en las aulas al respecto.
Cuando adolescentes y jóvenes hablan como hablan no hacen otra cosa que, por una parte, reflejar en el uso lingüístico su identidad sexual, generacional y sociocultural y, por otra, utilizar el argot juvenil para identificarse como miembros de una subcultura específica y distinguirse así de otras personas que pertenecen a otros grupos culturales y a otras edades. O sea, al hablar y al intercambiar significados a través de las palabras, adolescentes y jóvenes acotan lingüísticamente el territorio de su identidad generacional y cultural. Si el habla de los alumnos y de las alumnas contribuye a la construcción de su identidad sociocultural como adolescentes y jóvenes, y si las variedades lingüísticas que enseña la escuela son las variedades asociadas al uso estándar y a la norma culta utilizadas habitualmente entre hablantes adultos de los grupos culturales acomodados, ¿cuál es el papel de la educación lingüística en este contexto? ¿Criticar y prohibir el uso del argot juvenil por no ajustarse a la norma lingüística y a la variedad estándar o culta de la lengua? ¿Considerar el uso del sociolecto juvenil como un derecho inalienable de la adolescencia y de la juventud y evitaren las aulas el aprendizaje de la variedad estándar y del registro formal de la lengua por ser formas de expresión asociadas a las clases acomodadas?
No es nada fácil la respuesta. Por una parte, conviene evitar cualquier prejuicio peyorativo en torno a las formas de hablar de la juventud y de los grupos menos favorecidos de la sociedad. Por otra, si evitamos en las aulas la enseñanza de la variedad estándar y de los registros formales de la lengua estaremos contribuyendo a dificultar el acceso de adolescentes y jóvenes a los contextos culturales donde esos usos constituyen una práctica comunicativa obligada y habitual a la vez que a favorecer su exclusión social. La educación lingüística debería intentar conjugar el aprecio de las variedades lingüísticas de origen de cada alumno y alumna con la conciencia de que conviene contribuir desde las aulas al aprendizaje escolar de aquellas variedades lingüísticas cuyos usos tienen una innegable utilidad y un innegable valor de cambio no sólo en el ámbito académico sino también en la sociedad. No se trata por tanto de erradicar en clase las formas de hablar de quienes por su condición social y por su edad utilizan una variedad lingüística socialmente desvalorizada sino de partir de los usos habituales y cotidianos del lenguaje del alumnado para ir avanzando hacia el aprendizaje escolar de otros usos más complejos y adecuados a las diversas situaciones y contextos de la comunicación humana (Lomas, 1999).
2.3. - La igualdad de las lenguas y el aprecio de la diversidad lingüística y cultural
En el mundo de la lingüística hoy casi nadie niega ya (aunque algunos lingüistas sigan teniendo algún que otro prejuicio al respecto) que, sea cual sea el número de hablantes, el ámbito geográfico de influencia y el estatus sociopolítico de cada una de las lenguas del mundo, todas las lenguas son iguales ya que todas constituyen un valiosísimo instrumento de comunicación y de convivencia entre sus hablantes a la vez que una herramienta eficacísima de representación del mundo. Todas las lenguas tienen idéntico valor en la medida en que todas ellas sin excepción contribuyen a la construcción de la identidad individual y sociocultural de las personas y de sus comunidades de habla y en esta tarea no hay una lengua mejor que otra. De ahí la conveniencia de contribuir desde una educación lingüística de orientación democrática a la eliminación de esa falacia ideológica desde la que se construye el mito de la jerarquía entre lenguas cultas y lenguas incultas, entre lenguas modernas y lenguas arcaicas, entre lenguas suaves y lenguas ásperas, entre lenguas útiles y lenguas inútiles, entre lenguas claras y lenguas oscuras...
Esta jerarquía entre las lenguas, construida a base de (prejuicios de valor y de supersticiones lingüísticas que casi siempre utilizan como criterio de (s)elección la excelencia cultural de la lengua propia o el poder de las lenguas mayoritarias, carece de fundamento lingüístico (véase, por ejemplo, Crystal, 1974; Tusón, 1988; y Moreno Cabrera, 2000) y así conviene desvelarlo en unas aulas que no son ajenas a esos prejuicios, a esas supersticiones y a esas jerarquías, agitadas a menudo por una trifulca política donde algunos agitan con aires apocalípticos la falacia de la supremacía de unas lenguas y de la subordinación de otras. En este contexto, por ejemplo, no tiene ningún sentido (pese a que así aparece en los libros de texto) el estudio de la distribución geográfica de las lenguas en el mundo y en España sin aludir a los factores que influyen en el prestigio y en la extensión geográfica y social de unas lenguas y en el menosprecio cultural e incluso en la extinción definitiva de otras. Un atlas lingüístico no es sólo una geografía de las lenguas del mundo: es también un reflejo perfecto tanto de las desigualdades geográficas y sociales como de la biodiversidad lingüística y cultural que constituye ese patrimonio natural (Tusón, 2004) por cuyo derecho a la vida debe velar la educación lingüística (aunque no sólo la educación).
2.4. - A la inmensa mayoría: educación literaria y educación ética
La educación literaria debería contribuir a fomentar el diálogo entre el lector escolar y el texto literario desde la idea de que la literatura no es algo inasequible ni ajeno a la sensibilidad de quienes acuden a las aulas sino una forma específica de comunicación con el mundo, con los demás y con uno mismo a la que tienen derecho todas las alumnas y todos los alumnos. Entre otras razones, porque los textos literarios constituyen una forma de expresión capaz de abrir el horizonte de experiencias y de expectativas de quienes leen a través de la indagación sobre otra gente, otros lugares, otros tiempos, otras sociedades, otras culturas, otros conflictos... En las páginas de las obras literarias no sólo se utiliza de una manera creativa el lenguaje, sino que también se refleja el diálogo del ser humano consigo mismo, con los otros y con el tiempo pasado y presente. En otras palabras, en la lectura literaria el lector o la lectora se asoman al laberinto de la condición humana y a los anhelos y conflictos de las personas y de los pueblos a lo largo del tiempo.
En esa mirada a otras gentes, a otros tiempos, a otras culturas, los textos de la literatura nos hablan de amores, aventuras, utopías y placeres, pero también de desigualdades, violencias e injusticias. ¿Es posible estudiar en España la épica medieval sin referirse, por ejemplo, a la barbarie de nobles y de caballeros en sus continuas escaramuzas y enfrentamientos en defensa de tierras y riquezas, como en el caso del Poema del Mío Cid? ¿Cómo dejar de aludir a la sátira anti-clerical del arcipreste de Hita o al desencanto de Quevedo y Góngora cuando desvelan las falsedades de la cultura del barroco y sus mil y una hipocresías? ¿No es la comedia nacional del siglo XVII un innegable espejo de la misoginia dominante? ¿Cabe estudiar La Regenta, de Leopoldo Alas “Clarín”, sin aludir a los conflictos ideológicos y a la tiranía moral de la Iglesia en la España de mediados del siglo XIX? ¿No constituye Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, un espejo diáfano de las desigualdades sociales en el Madrid decimonónico? ¿Cómo acercarse a la figura de Antonio Machado, a la evolución de Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda o a la poesía última de Miguel Hernández sin vincularlas con las ilusiones republicanas y con la voluntad utópica de construir una sociedad ilustrada, justa y democrática?
En la medida en que en la literatura no sólo encontramos versos y prosas, amo-res y desamores, argumentos y desenlaces, paisajes y personajes, memorias y evocaciones, agudezas del ingenio, artes del relato y purgas del corazón sino también conflictos sociales y dilemas morales, la educación literaria no debería restringirse al análisis formal de la textura lingüística de los textos ni eludir la indagación crítica en torno a las ideologías subyacentes en las obras literarias y en los mundos de ficción que en ellas se crean y recrean. En otras palabras, la educación literaria debería contribuir no sólo a la educación estética de las personas a través del aprecio de los usos creativos del lenguaje en la literatura sino también a su educación ética en la medida en que en los textos literarios (al igual que en cualquier tipo de texto) encontramos no sólo artificios lingüísticos sino también maneras de entender (y de hacer) el mundo que merecen el ojo crítico del lector escolar.
Mario Vargas Llosa, en su discurso de aceptación del premio Nobel de Litera-tura de 2010, escribió que “seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. (...) Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión” (Vargas Llosa, 2010). Ojalá las cosas fueran tan fáciles. Lamentablemente, la literatura no es un antídoto contra el fanatismo ni la inyección de la imaginación literaria vacuna contra las mil y una formas de la opresión y de la tiranía. Como escribiera Amos Oz (2003: 30 y 31), “quisiera poder recetar sencillamente: leed literatura y os curaréis de vuestro fanatismo. Desgraciadamente, no es tan sencillo. Desgraciadamente, muchos poemas, muchas historias y dramas a lo largo de la historia se han utilizado para inflar el odio y la superioridad moral nacionalista”. De igual opinión es George Steiner: “Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke por la noche, que puede tocar a Bach o Schubert, e ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz” (Steiner, 2003:13).
Sin embargo, la educación literaria constituye una oportunidad inestimable a la hora de mostrar otros mundos, otras gentes, otras ideas, otros sentimientos, otras pasiones, otros anhelos y a la hora de fomentar tanto actitudes de alteridad (en otras palabras, actitudes de empatía emocional de naturaleza ética) con quienes en los textos literarios parecen haber nacido para perder como lecturas críticas de mundos manifiestamente mejorables. En esta voluntad la tarea del profesorado, como señala Cécile Ladjali, profesora de literatura en un liceo ubicado en los suburbios de París, “consiste en ir a la contra, en enfrentar al alumno con la alteridad, con aquello que no es él, para que llegue a comprenderse mejor así mismo' (Steiner y Ladjali, 2005: 31 y 72).
3. - Las palabras del poder
El currículo lingüístico de la Ley Orgánica de la Educación en España (Jefatura del Estado, 2006) ha significado un retroceso evidente en lo que se refiere a la visibilidad y relevancia de los contenidos referidos a los discursos de la comunicación de masas. Si en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990 (véase, por ejemplo, Ministerio de Educación y Ciencia, 1991) esos contenidos constituían un bloque específico de contenidos, junto a otros bloques referidos a los usos y formas de la comunicación oral y escrita, a la reflexión sobre la lengua y a la literatura, en el currículo de la Ley Orgánica de la Educación (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007) apenas aparecen y cuando lo hacen, como en el caso de la prensa, son incluidos en el bloque de contenidos referido a lectura y escritura. El olvido no es inocente y se inscribe en un contexto educativo en el que la inequívoca voluntad de convertir a las competencias básicas en los ejes del aprendizaje escolar se traduce a menudo en una cierta obsesión, en los currículos, en los libros de texto y en las tareas de aula, por instruir a las alumnas y a los alumnos en el dominio académico de una serie de destrezas técnicas que les permitan superar con relativo éxito unas u otras mediciones estandarizadas relativas al rendimiento lector del alumnado (Gracida y Lomas, 2008:10).
En cualquier caso, y pese a este paso atrás, sobran los argumentos a la hora de avalar el estudio en las aulas de los textos de la cultura de masas. En primer lugar, hoy no es posible favorecer la adquisición y el desarrollo de competencias comunicativas de los alumnos y de las alumnas (objetivo esencial de la educación lingüística) si no orientamos algunas de las tareas en las clases al estudio de las estrategias lingüísticas y comunicativas de discursos como el periodístico, el televisivo y el publicitario. La adquisición de una competencia mediática en torno a tipo de textos exige el análisis de las maneras en que cada uno de estos textos (una noticia en un diario, un debate en televisión, un anuncio publicitario...) utiliza los materiales lingüísticos (usos léxicos, morfosintácticos y retóricos, implicaturas, estrategias de cortesía, desplazamientos semánticos, citas, modalizaciones...), proxémicos (espacio y distancia), cinésicos (gestos, maneras, posturas...), paralingüísticos (calidad y timbre de la voz, vocalizaciones...) e iconográficos de la enunciación, la identificación de la intención comunicativa (informativa, narrativa, argumentativa, emotiva...) de quien construye el mensaje y una constante actitud crítica ante los usos y abusos de los textos de la comunicación de masas que denotan manipulación o discriminación por razón de sexo, clase social, etnia, raza, creencia, origen geográfico...
En segundo lugar, en la educación conviene insistir en que a través de este tipo de textos asistimos a ese acto de poder que consiste en contar las cosas desde la versión y desde los intereses de quienes controlan no sólo la situación de enunciación sino también los canales de la difusión de mensajes a gran escala. En otras palabras, no sólo informan de lo que pasa, sino que sobre todo seleccionan, exhiben e interpretan lo que pasa, y al hacerlo visibilizan unas realidades en detrimento de otras realidades que permanecen invisibles a los ojos del lector o del espectador. Los textos de la prensa, el espectáculo televisivo y la seducción publicitaria invitan en consecuencia a las audiencias a consumir unas u otras situaciones, a imitar estilos de vida, a adorar unas ideologías y a menospreciar otras. Por ello, es ineludible desde una ética democrática una intervención pedagógica orientada a construir contextos de aprendizaje donde las formas de decir (y las maneras de hacer mundos) de la prensa, de la televisión y de la publicidad merezcan el ojo crítico del profesorado y del alumnado a través del aprendizaje de herramientas de análisis e interpretación que favorezcan una lectura competente del significado no sólo literal sino también simbólico y pragmático de estos textos.
Las tareas en el aula en sintonía con estas intenciones son múltiples: desde el análisis comparado de la portada de diferentes diarios editados en el mismo día, atendiendo a aspectos como la selección léxica, los juegos retóricos, la intertextualidad, las inferencias y las presuposiciones, la intencionalidad, el diseño gráfico, la imagen fotográfica o la modalización enunciativa, hasta el análisis de las estrategias comunicativas del discurso político (un discurso colectivo, de orientación pragmática, segmentado, oportunista y opaco), desde el estudio de la interacción comunicativa y de la argumentación en un debate televisivo (identificación de las tesis y de los tipos de argumentos, uso del tiempo y del espacio, conducta corporal y gestual, prosodia, uso de astucias comunicativas para captar la benevolencia y el apoyo del público y de la audiencia, apelaciones e interrogaciones, refutaciones y concesiones al adversario, estrategias de cortesía, distinción entre hechos y opiniones, tópicos y falacias...) hasta la lectura e interpretación crítica de anuncios publicitarios aparecidos en televisión e Internet (objeto anunciado, identificación de la marca, duración del anuncio, cómputo de pianos, ritmo y sintaxis del relato publicitario, locución verbal, música, tipos de plano, líneas, colores, angulaciones, movimiento de cámara, características de la imagen publicitaria -iconicidad/abstracción, monosemia/ polisemia, originalidad/redundancia, denotación/connotación…, objetos, escenarios, personajes -sexo, edad, raza, clase social, oficio, estilo de vida, ideología..., acciones, vestuario, gestos, efectos especiales, tipografía y logotipo, mensaje lingüístico-eslogan, intención comunicativa, exposición/narración/ descripción/ diálogo/argumentación, las voces de la enunciación, estereotipos, efectos ideológicos: la estética de los objetos y la ética de los sujetos...
Referencias Bibliográficas
ARISTÓTELES: Retórica. Gredos. Madrid, 1990.
BOURDIEU, Pierre (1982) ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Akal. Madrid, 1985.
CALSAMIGLIA, Helena y TUSÓN, Amparo (1999): Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Ariel. Barcelona.
CRYSTAL, David (1987): Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge. Taurus. Madrid, 1994.
ECO, Umberto (1977): Tratado de semiótica general. Lumen. Barcelona.
FREIRE, Paulo (1984): La importancia de leer y el proceso de liberación. Siglo XXI. Madrid.
GRACIDA, Isabel y LOMAS, Carlos (2008): “Currículo y educación lingüística”, en Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, n° 48. Graó. Barcelona.
HALLIDAY, Michael Alexander Kirk (1982): El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y del significado. Fondo de Cultura Económica. México.
LOMAS, Carlos (1999): Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística. 2 volúmenes. Paidós. Barcelona. (2a edición corregida y actualizada, 2001).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1991): Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 13 de septiembre de 1991. Madrid.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2007): Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 2007. Madrid.
STEINER, George (2003): Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Gedisa. BARCELONA.
MORENO CABRERA, Juan Carlos (2000): La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística. Alianza Editorial. Madrid.
TANNEN, Deborah (1999): La cultura de la polémica. Del enfrentamiento al diálogo. Paidós, Barcelona.
TUSÓN, Jesús (2004): Patrimonio natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística. Empuries. Barcelona.
VARGAS LLOSA, Mario (2010): “Elogio de la lectura y la ficción”, en EL PAÍS, 8 de diciembre de 2010.
* Este texto es una versión ampliada de otro texto anterior aparecido en el número 58 de Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura (Julio-septiembre de 2011), pp. 9-21. Graó. Barcelona.
1 Doctor en Filología Hispánica. Miembro Honorario del Centro de Investigación en Calidad de la Educación CICE. Profesor Invitado de la Maestría en Educación de la Universidad Surcolombiana.